de Diletta Coppi
Publicado en italiano en Charta Sporca el 08/02/2023
Traducción inédita
Una de las muchas preguntas a las que me cuesta dar una respuesta satisfactoria es: «¿Por qué comemos carne?». Desde que empecé a preguntármelo, la cuestión se ha hecho cada vez mayor, acabando por tocar una multitud de temas distintos. Intentando buscar alguna respuesta, me topé con Capitalismo carnivoro de Francesca Grazioli. Este ensayo, publicado en 2022 [e inédito en castellano, N. del T.] enfoca los juegos de poder y las contradicciones que se encuentran tras el acto de comer carne. En el filete que nos comemos se entrelazan cuestiones medioambientales, de género, antropocentrismo, desigualdades y lo que Naomi Klein define «capitalismo del desastre», esto es, el aprovechamiento de las catástrofes y crisis como oportunidad para producir beneficios (privados) y como ampliación del libre mercado.
La relación entre seres humanos y otros animales se remonta a la noche de los tiempos, de una forma tan profunda que nuestra evolución como sociedad se ha fundamentado, entre otras cosas, en su explotación o, mejor dicho, en el cambio de roles que han sufrido ambas partes: de presas y depredadores a ganado y ganaderos. En el primer periodo de la historia, el contexto en el que esa relación se desarrolla es el de la granja de matriz familiar, y solo con el desarrollo histórico del capitalismo la industria animal sufre un crecimiento exponencial.
Gracias al proceso de industrialización, a la deslocalización de los mataderos hacia lugares en los que el coste de la vida es menor, a la globalización, a la apertura de mercados anteriormente excluidos y a la reducción de aranceles para la importanción de piensos las proteínas animales se han convertido en una mercancía accesible para un número cada vez mayor de personas. Esta bajada de precios, no obstante, tiene consecuencias ante las que resulta difícil permanecer indiferentes y que impactan de forma directa sobre la actual crisis ecológica.
La industria alimentaria se ha alejado de esa imagen bucólica de la granja, siendo la ganadería intensiva ya, de forma evidente, una de las principales causas de la crisis ecológica a la que estamos asistiendo, principalmente por una emisión de gases de efecto invernadero estimada entre las 4,6 y las 7,1 toneladas. Hasta ahora, las principales consecuencias del desastre medioambiental han recaído sobre las poblaciones más pobres del planeta, cuya voz tiembla ante los abusos perpetrados por las multinacionales que instalan sus industrias en esos territorios, atraídas por el bajo coste de la mano de obra. Las aguas envenenadas por los residuos industriales y los huracanes se han convertido en escenarios recurrentes para las poblaciones empobrecidas.
Distinguir un derecho de un privilegio
Si el agua potable y el aire limpio son un derecho, ¿por qué no preguntarnos provocatoriamente si lo es también comer carne? Entre las visiones difundidas por el capitalismo, la más sádica sin duda es aquella que encuadra la pobreza como una culpa que hay que descargar sobre los individuos, para justificar así, hasta el paroxismo, los fracasos de un sistema económico basado en la opresión y la competición trucada.
Así, mientras en Estados Unidos el consumo de carne per cápita estimado es de 101 kg anuales, en Nigeria esta cifra no alcanza los 3,5 kg [en España la cifra se acerca a los 49 kg y en Italia equivale a 76 kg, N. del T.]. Resulta evidente que la carne sostiene un sistema de desigualdades o, que por lo menos, es uno de sus síntomas: la exclusión de una parte del mundo de su consumo es necesaria para posibilitar el atracón de la otra parte. La desigualdad no se limita al abismo entre norte y sur del mundo, sino que se extiende también a las cuestiones de género. El antropólogo Nick Fiddes considera que la función fundamental de la carne es más simbólica que nutritiva: una especie de emblema, de escudo de armas de nuestro dominio sobre el resto de seres vivos.
Dominio que se extiende no solo a los animales no humanos, sino también a los humanos, lo cual es posible observar, a pequeña escala, en el teatrillo que se genera en torno a todas las barbacoas del mundo, donde los hombres, y solo ellos, tienen derecho a moverse con sabia y viril destreza. Sin duda el género es un constructo social, y los estereotipos en torno al hombre fuerte que se nutre de carne alimentan ese constructo y todas las jerarquías que de este se derivan. El dominio que ejercemos sobre los animales no humanos tiene como fin último el aprovechamiento de todas las partes de sus cuerpos dentro de una lógica de mercado que lo justifica todo en nombre del beneficio económico: la violencia, la tortura y la cosificación.
Los animales no humanos han estado siempre en un nivel inferior, pero no a todos se le reserva el mismo destino. Las mascotas escapan a la clasificación especista, mereciéndose un lugar en los escalones más altos de la pirámide. Esa distinción que realizamos dentro del mundo animal se solapa con otra que aplicamos a nuestra sociedad, de dos formas distintas. La primera está relacionada con el proceso de consumo y cosificación que viven los animales no humanos, la cual, según Carol J. Adams, es la misma que viven cotidianamente las mujeres. La segunda tiene que ver con el proceso de animalización, utilizado frecuentemente para negarles a ciertas personas la dignidad humana y justificar así su exclusión de los derechos fundamentales garantizados a los miembros de nuestra especie (entre los que se encuentra la participación política, social y cultural). Las formas de animalización usadas por la cultura occidental a lo largo de la historia se han revelado necesarias para los procesos que han llevado a millones de personas a la esclavitud y aquellos que han generado el colonialismo.
Entonces, ¿por qué comemos carne?
Frente a este tipo de reflexiones, no es casualidad que nos asalte un dilema, una fractura interna que vivimos como una incoherencia. Luchamos por la justicia, la igualdad, nos definimos a favor de la causa feminista, pero cedemos al consumo de carne. Esa disonancia se hace aún mayor si nos preguntamos no solo por qué la comemos, sino también por qué comemos exclusivamente la de algunos animales no humanos.
¿Os comeríais a vuestro perro? Obviamente no, y la respuesta, según la psicóloga Melanie Joy, está en el carnismo: un sistema de creencias necesario para sostener este tipo de especismo. La relación entre moral y dieta es difícil de racionalizar por la multitud de variables que entran en juego: hábitos alimentarios, ética, cuestiones religiosas, disponibilidad económica, posición geográfica, etc. Lo que es cierto es que la concienciación sobre estos temas a menudo se traduce en acciones más compasivas y, por tanto, más igualitarias respecto a los animales, a nosotras mismas y al planeta. Comer carne ha sido durante mucho tiempo un lujo: en la Italia de posguerra era raro poder permitirse un plato de carne, ha llegado a ser algo común tras muchos años y no para todo el mundo. Por otro lado, en los días de fiesta, se trata de un rito: normalmente el plato principal es a base de carne o, en el caso de Navidad, de pescado. La construcción de una relación ritualizada con la carne podría ser una de las respuestas a por qué la comemos, pero no es suficiente. Se hace necesario vivir ese hábito de forma crítica, tanto para generar un impacto menos dañino en nuestro entorno como para aplacar el sentido de culpabilidad que se desencadena con la toma de conciencia de nuestra incoherencia.
Personalmente, no he encontrado aún una respuesta exhaustiva al motivo por el cual comemos carne, pero sin duda el tiempo dedicado a leer Capitalismo carnívoro de Francesca Grazioli me ha permitido asimilar conceptos básicos sobre la ética de no comerla. Son muchos los estudios que demuestran las brillantes capacidades cognitivas de cerdos, pollos y peces, que aun así no parecen ser suficientes para percibirlos como nuestros semejantes. Se hace por tanto esencial abandonar la dicotomía nosotros-ellos, con el objetivo de contrarrestar el individualismo y el antropocentrismo hijos de la visión —primero aristotélica y más tarde cartesiana— del ser humano, según la cual somos los únicos con derecho a ostentar el título de «pensantes» (sea lo que sea que esta extraña palabra signifique). De hecho, lo que vemos en nuestros platos ya no es —por algún extraño motivo— un animal, sino simplemente carne. Tras haberle arrancado el rostro —lugar del Otro por excelencia y espejo en cuya epifanía Lévinas reconocía el origen de la ética del mandamiento «no matarás»—, estamos por fin listas para no reconocerle al animal muerto que cogemos con el tenedor ningún tipo de derecho o de dignidad.

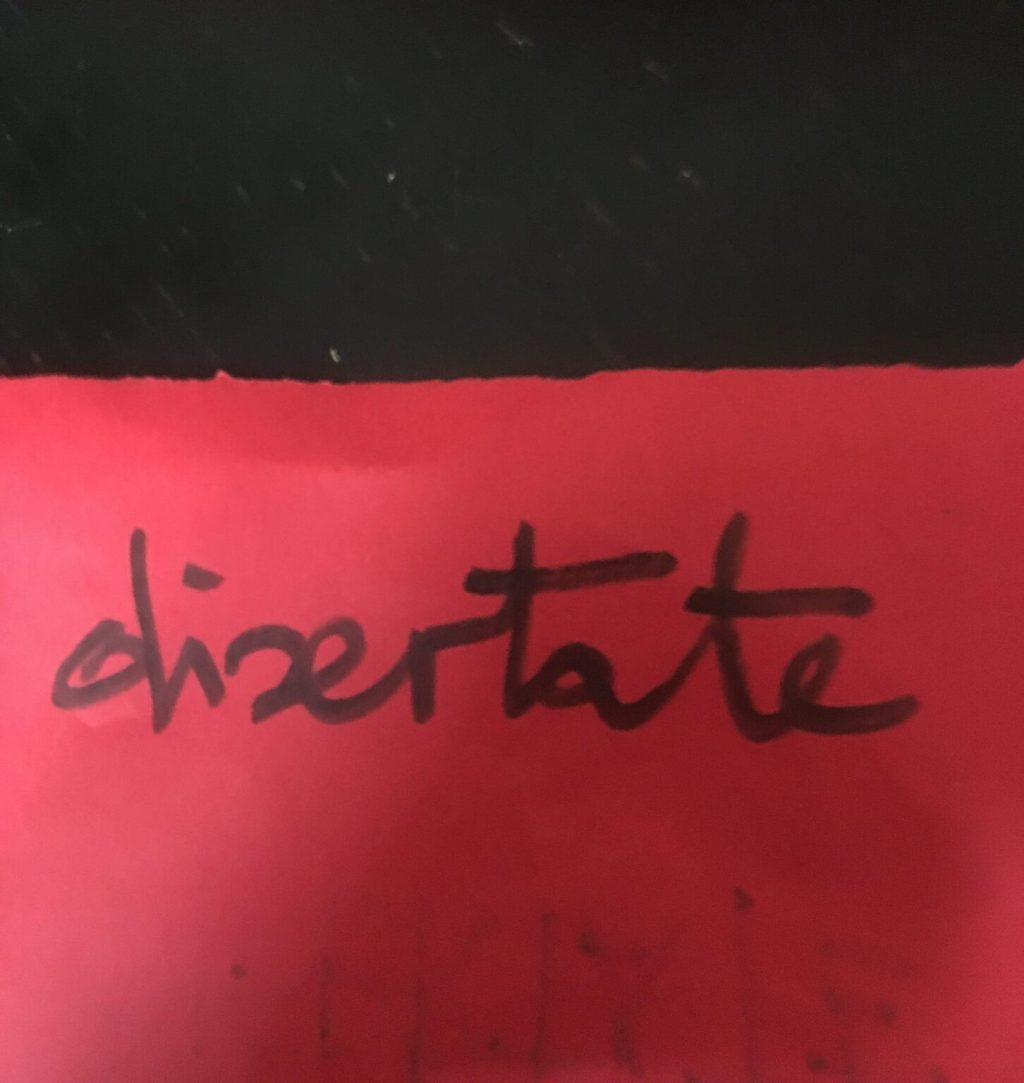



Deja un comentario