de Giovanni Iozzoli y Antonio Alia
Publicado en italiano en Machina-DeriveApprodi el 24/04/2024
Traducción inédita
La mirada de Giovanni Iozzoli —militante y fundador de Officina 99, uno de los centros sociales más importantes de los años noventa— es de parte, pero laica. En esta entrevista, que publicamos en vista del Festival de DeriveApprodi que tendrá lugar del 15 al 19 de mayo en Bolonia, nos presenta una fotografía nítida de lo que significó el movimiento de los centros sociales en Italia para la composición juvenil que emergió con el movimiento de la Pantera, del que ya han hablado Salvatore Cominu y Luca Perrone (aquí y aquí). Hoy en día, mereceaún la pena reflexionar sobre la relación entre lo «político» y lo «social», cuestión que para los centros sociales representó el problema no resuelto que impidió su transformación en organizaciones propias de la composición social joven escolarizada de la época.
La década de los años noventa se abre con el movimiento de la Pantera, el cual puso en escena a una nueva composición juvenil. Los grupos de militantes, supervivientes del fin de ciclo del largo 68 y tras haber atravesado los años ochenta, se ven empujados a cambiar «lenguajes» y formas organizativas. Los centros sociales, que desde la Pantera en adelante se multiplicarán por todo el país, tanto en las metrópolis como en las provincias, se consolidan como modelo organizativo hegemónico y se convierten en lugar de encuentro entre esa composición juvenil y los grupos militantes. ¿Cuáles son las características de la nueva composición juvenil?
Sí, es necesario razonar sobre el nexo entre centros sociales, movimiento estudiantil y nueva composición social. Porque estamos hablando prácticamente del mismo terreno y la misma época. Pero es necesario distinguir entre dos fases. El ciclo de los centros sociales de los años ochenta es aún un fenómeno muy «militante» — en sus sectores más avanzados, expresión sobre todo del área de la autonomía. Detrás de todos los centros sociales existe un núcleo organizativo vinculado a una «sede» autónoma. O incluso, en muchos casos, los mismos centros ocupados son «sedes» vinculadas a la Coordinadora Nacional Antinuclear Antiimperialista (el organismo político de la autonomía a nivel estatal). Así, el centro social, en la década de los ochenta, es un terreno de experimentación de la militancia (a menudo «superviviente» de la década anterior) que busca espacios de reasentamiento social a partir del universo juvenil. Estamos aún en una fase en que la memoria de la década de los sesenta ejerce una poderosa influencia sobre las prácticas, las consignas y los posicionamientos. Muchos cuadros políticos de los años sesenta están todavía activos y comparten las experiencias de los centros sociales.
En la década de los noventa se entra en una nueva fase: las ocupaciones no las lideran únicamente militantes, estas no siempre tienen una matriz política marcada e identitaria. Con la difusión del fenómeno de la autogestión y su rápida circulación mediática, se forman a menudo colectivos de jóvenes que ocupan sin un trasfondo político significativo, sobre todo en los territorios de provincias. Esto hace esas ocupaciones más precarias y confusas, pero también más frescas y sociales. Entre esos dos ciclos se encuentra precisamente el crucial 1990 y el movimiento de la Pantera.
La Pantera hace entrar en el circuito político a cientos de jóvenes que han adquirido las bases de la militancia en las facultades ocupadas (aún más numerosas que en el 77). El movimiento estudiantil del 90 representó un elemento de contratendencia y un dique de contención culturalmente relevante respecto a la furiosa campaña anticomunista post-Berlín, la cual invade tanto el debate público como la agenda política. Cuando, tras meses más que intensos, el movimiento estudiantil empieza a desmovilizarse, la evolución natural de esa nueva militancia será fluir hacia las metrópolis. La Pantera es el pasaje que permitirá transitar de las simples «resistencias» de los años ochenta a la década siguiente, la última del milenio. Se ha dicho a menudo que aquel movimiento estudiantil fue la «tarjeta de presentación» del trabajo cognitivo (por entonces en nuestros circuitos dominaba la categoría del obrero social), esto es, de la proletarización y masificación del trabajo social técnico intelectual. Pero quienes participamos no fuimos conscientes de esa realidad, no conseguimos identificar de forma adecuada aquel perfil. Solo años después reflexionamos sobre aquella gran oportunidad perdida: la posibilidad de imaginar una forma de representación política y protagonismo respecto a esa joven composición social escolarizada, cuya llegada se había prefigurado ya en el 77. El movimiento de los centros sociales fue una de las pocas —y parcialísimas— expresiones políticas en las que ese sujeto encontró algún tipo de reconocimiento. Pero era una forma política demasiado frágil como para dar cuerpo a un auténtico movimiento del trabajo intelectual. El pasaje de las ocupaciones universitarias a las ocupaciones metropolitanas representó aún así un ciclo grande, importante, que tuvo en algunas experiencias (el Leoncavallo, Officina 99 y otros) un profundo impacto político a nivel estatal y general. Los centros sociales se convirtieron, entre el 90 y el 95, en baricentros sociales reconocidos por la izquierda alternativa. El Partido de la Refundación Comunista, desde su nacimiento, se vio obligado a medirse con esa nueva subjetividad, alborotadora y descarada.
¿Por qué motivos aquella nueva composición juvenil encuentra en los centros sociales un espacio de organización y politización adecuado a sus reivindicaciones? ¿Y cuáles eran esas reivindicaciones?
Las reivindicaciones de aquella nueva composición social eran difíciles de interpretar, ya que faltaban las categorías clásicas de salario/horario que habían sido las coordinadas sobre las que el movimiento obrero (incluido «el otro movimiento obrero») había construido su iniciativa histórica. Nos parecía problemático el pasaje de identificación entre programa y composición de clase que sí había funcionado en las épocas anteriores. El universo juvenil era demasiado multiforme; la cuestión de la renta social era aún prematura (aunque en Nápoles, durante todos los años 80, había existido un Comité por el Salario Garantizado, que aún así leía la cuestión únicamente como expresión de la necesidad de un subproletariado estructuralmente apartado del mercado laboral). Dentro del mundo estudiantil, dominaban las reflexiones sobre un trabajo —posiblemente público— que pusiera en valor la escolarización y el título universitario, contra la precarización y el subsalario que ya entonces empezaba a manifestarse también en esos sectores. Fuera de esos ámbitos, en algunos territorios del norte, y de forma marcada en la industria, la situación era de prácticamente pleno empleo.
Existía también la temática del «tiempo liberado» — esto era, disfrutar de espacios que sustrayeran el tiempo libre a los circuitos de mercantilización/alienación de la metrópolis. También ese era un terreno resbaladizo: el gueto estaba a la vuelta de la esquina, aunque se adornara con estéticas antagonistas. Había que mantener fuera las lógicas comerciales, la penetración de la heroína (más fácil decirlo que hacerlo), la represión y también el estrés de exceso de trabajo que muchos militantes sufrían por defender y hacer que funcionaran los espacios «liberados».
Los centros sociales eran una dimensión en la que aquellas reivindicaciones y problemáticas se planteaban con inmediatez, sin filtros. Integrarse en esas nuevas formas de la política fue, para miles de jóvenes, muy natural, respecto a tener que pasar a través de las organizaciones de los partidos y los varios grupúsculos activos.
Si bien es cierto que los centros sociales se consolidan en los años noventa, conviene recordar que formas organizativas de ese tipo existían ya desde mucho antes, por ejemplo, en los círculos del proletariado juvenil. ¿Cuáles son los elementos de continuidad y discontinuidad entre los centros sociales y las experiencias anteriores?
Es posible encontrar ciertas líneas de continuidad, pero los contextos sociales (protagonismo proletario, relaciones de fuerza, niveles de conflictividad) son demasiado distintos como para poder imaginar comparaciones entre ambos. Solo unos quince años separan ambas experiencias, pero fueron años durísimos en los que la sociedad italiana sufrió una especie de formateo obligado. Los círculos (que fueron un fenómeno principalmente milanés y lombardo) tuvieron el mérito de lanzar la temática del tiempo libre para los jóvenes proletarios —el ciclo del Re Nudo, las autoreducciones, las formas culturales alternativas, el debate sobre las nuevas necesidades sustraídas a la mercantilización—, pero la política revolucionaria seguía estando en primer lugar. En los años sesenta el contexto ideológico es densísimo, repleto de contenido. Los círculos son el puente que une la primera mitad de los años 70 con el 77, esto es, el paso del Otoño Caliente del obrero masa al movimiento del obrero social; y heredan el deshilachamiento de los grupos, además de un cuadro de masas forjadas en años de ocupaciones de institutos y enfrentamientos con la policía.
Todo es demasiado distinto como para comparar aquella fase a la época de los centros sociales. Estos últimos, respecto a los círculos, buscan legitimación —al menos en las experiencias más maduras— en su capacidad de diálogo con el contexto urbano: son órganos que sacan legitimidad no de la radicalidad ideológica, sino de la territorialidad. A veces (en realidad muy pocas) tienen la capacidad de estructurar algunos conflictos de barrio en ámbito de transportes, vivienda, inmigración, habitabilidad, etcétera. Y necesitan recalibrar lenguajes y consignas dentro de esa necesidad de reasentamiento en barrios pacificados o desertificados. Así que, respecto a la vieja experiencia de los círculos, el «centro social ocupado autogestionado» se presenta como órgano más social, más dúctil, que necesita de una serie de mediaciones adecuadas (a construir y reconstruir continuamente) para acercarse a una política revolucionaria. Las simbologías hablan siempre claro: después de los años ochenta, por ejemplo, la mayor parte de los «nuevos» centros sociales ponen en segundo plano la hoz y el martillo y adoptan el símbolo de los squatters, políticamente menos «complicado» de gestionar.
Por la relevancia que tiene en el funcionamiento de cualquier forma organizativa, la relación entre composición militante y composición social es uno de los puntos más problemáticos, vinculado directamente a la vieja cuestión de la relación entre espontaneidad y organización. ¿Cómo funcionó esa dialéctica en la experiencia de los centros sociales? ¿Era una relación marcada por la separación, por el conflicto o por el solapamiento?
En aquellos años se cortocircuita la dialéctica entre «espacio social» y «espacio político». Es una cuestión estrechamente ligada a la sedimentación del área de la autonomía obrera, es nútil negarlo. Cuando en el 92 se convoca en Nápoles la asamblea estatal de los centros sociales —con una gran participación— se hace una fotografía muy realista de la situación: la mayor parte de los centros sociales siguen vinculados a la Coordinadora Antinuclear Antiimperalista; algunos tiene ya otras connotaciones; otros son estructuras en transición identitaria, en una dinámica de desenganche de ese área política. En los distintos territorios, la dialéctica entre lo «político» y lo «social» se articula de formas distintas. Se busca mantener el «doble nivel» en Nápoles, Turín, Florencia, Bolonia y en las históricas plazas de Padua y Roma; pero de forma fatal lo social se come lo político. Es un poco la parábola del Leoncavallo, que fagocita buena parte del movimiento autónomo milanés, creando altísimas expectativas y fuertes elementos de hegemonía, para luego retirarse hacia otros derroteros y dejar el vacío tras de sí. Lo mismo ocurre con el debate abierto a nivel estatal sobre la autogestión como forma económica alternativa —producción de renta, legalización—, debate que dejará tras de sí más divisiones que proyectos.
En mi opinión, ese tipo de cuestiones estaban limitadas a ámbitos restringidos de compañeros que tenían ganas y competencias. Al principio fue la red Okkupanet —nacida en las universidades (pero con una dimensión ultraexperimental, casi lúdica)—; luego llegó European Counter Network, que creó altas expectativas, pero que en la práctica no produjo grandes resultados, más allá de la posibilidad de «especializar» a núcleos de jóvenes compañeros. En la segunda mitad de los noventa, Internet empezó a convertirse en una exigencia generalizada, pero estábamos ya en la ola general que afectó a toda la sociedad y los puestos de trabajo. Recuerdo muchos optimismos utópicos (y pueriles) sobre la posibilidad de que Internet (con toda la retórica «rizomática» de aquellos discursos) pudiese diseñar nuevos modelos organizativos, facilitar la movilización e incluso las perspectivas revolucionarias, como si las tecnologías digitales fuesen espacios neutros que simplemente había que ocupar para darle la vuelta a su funcionalidad. Ya se ha visto cómo acabó todo aquello: por lo menos en Italia y su juventud, la hiperconexión ha despotenciado fuertemente la participación directa en todos los ámbitos — la vida, la esfera de las relaciones colectivas, el imaginario. Desde hace casi 15 años no existe un movimiento estudiantil y en algunos contextos resulta complicado incluso organizar una simple reunión, porque la gente pretende hacerlas online — dentro de poco pretenderán hacer también la revolución con esa modalidad… No veo espacios de liberación o potencialidad en esa deriva antropológica: solo control social, y sobre todo mental.
En la historia de las organizaciones militantes, las revistas han tenido a menudo un papel crucial. ¿Fue así con los centros sociales? ¿Cuáles eran las revistas o fanzines más importantes y qué papel cumplían?
Por lo que recuerdo existían muchas fanzines que eran expresiones tan creativas como provisionales — producidas aún con papel transfer, pegamento, recortes y fotocopiadoras. Por desgracia, gran parte de aquella producción, principalmente en papel, imagino que será difícil de encontrar. Respeto mucho a quienes están digitalizando lo que queda de los archivos, porque son una especie de máquina del tiempo (buscando otras cosas, me topé hace poco con un boletín estudiantil del 85 de un anónimo instituto de formación profesional de Avellino: lo había coordinado yo y no lo veía desde hacía 40 años, quién sabe cómo acabó en aquel archivo, al otro lado de Italia…). Las fanzines de los centros sociales eran expresiones de pequeñas redacciones improvisadas, vivían durante unos números y luego desaparecían o regresaban con otros redactores y otras finalidades. A principios de los ochenta, las temáticas que dominaban en aquellas páginas tenían que ver con la cárcel y la represión generalizada, leída como elemento de la sociedad de guerra y la pesadilla atómica que se cernía sobre el mundo tras Chernobil; prevalecían las batallas contra los usos civiles de la energía nuclear y la lucha por la vivienda. Las revistas «de tipografía» eran otro cantar, estaban más estructuradas y vinculadas sobre todo al área autónoma, y a caballo entre los ochenta y los noventa circulaban por los centros sociales Me estoy refiriendo al histórico periódico véneto Autonomia, al milanés Autonomen, y después del 94 a los robustos volúmenes de Vis a Vis. Su crisis y extinción refleja en parte la parábola de aquella subjetividad política, las transformaciones irreversibles, el recambio de la clase política y el agotamiento de las capacidades de síntesis que se vivió en aquellos años.
Los centros sociales existen aún hoy en día, pero es difícil negar que desde hace mucho tiempo han agotado su capacidad organizativa. Siguen existiendo, pero como simulacro del pasado, en un contexto en que muchas de las reivindicaciones que alimentaron su fuerza en el pasado han sido reabsorbidas por el mercado. ¿Cuáles han sido, en tu opinión, las causas del agotamiento de esa forma organizativa? ¿Cuáles han sido sus límites principales?
Los centros sociales viven su mejor época cuando son directa expresión de una subjetividad política comunista. Cuando decae ese alma, se convierten en lugares espurios que se sobrecargan de expectativas de las que no están a la altura: ni sedes políticas, ni organismos de masas. Sé que es un discurso pasado de moda, pero es la conclusión a la que he llegado: sin la subjetividad política, la iniciativa social se pierde y no encuentra su «politicidad» intrínseca. fQuienes creyeron en los años noventa que se podía trascender desde los lugares y formas de la política para «disolverse» en el movimiento de los centros sociales —o en los comités de base, el razonamiento es idéntico— lo hizo en base a una lectura excesivamente optimista. Es cierto que la moderna composición social manifestaba una relación cualitativamente distinta entre lo social y lo político, pero no era cierto que dicha relación pudiese «resolverse» en la práctica sin un sujeto, sin un proyecto, en la mera reinvención cotidiana. Yo interpreto el empobrecimiento del ciclo de los centros sociales como directa consecuencia de las transformaciones que se produjeron dentro del área de la autonomía. Hoy día harían falta centros de iniciativa popular capaces de trabajar con los problemas de los barrios, así como con las expectativas traicionadas de un Estado del bienestar en retirada. ¿Pero con qué personal político podría hacerse, si no se abre una nueva época de protagonismo juvenil?




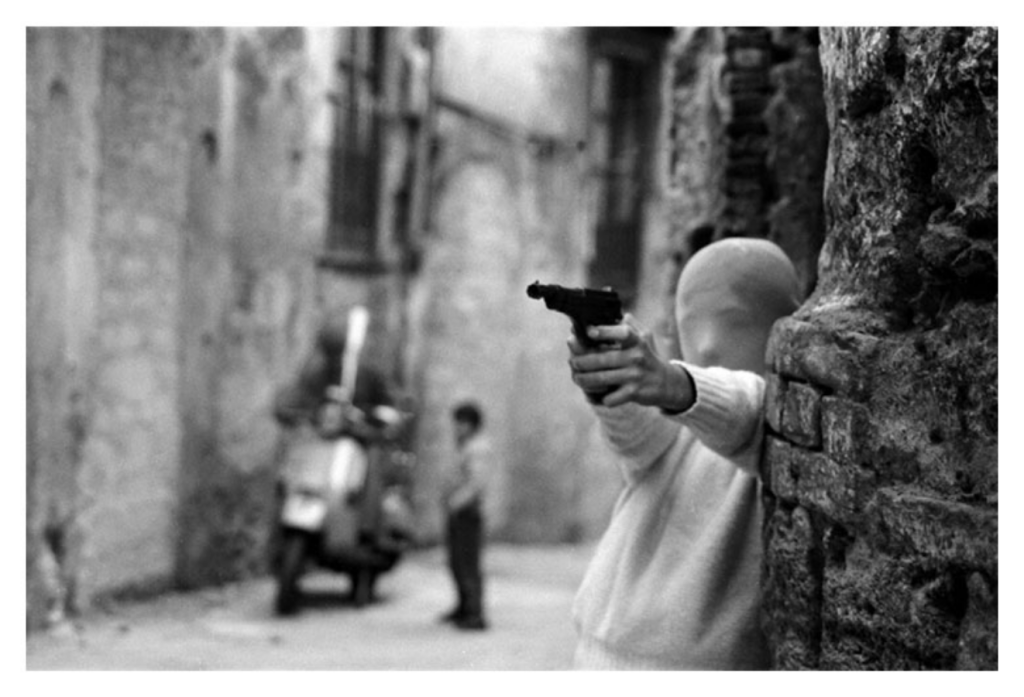
Deja un comentario